
Luiz Araújo: “Observamos una energía renovada que emana de las escuelas ocupadas en Brasil”
7 de noviembre de 2016Como preparación a la IX Asamblea Regional de la CLADE, entrevistamos a Luiz Araújo, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Brasilia (más…)
“La misión principal de la escuela ya no es enseñar cosas”
26 de octubre de 2016“Podemos educar para la emancipación, para la libertad y para la igualdad”
25 de octubre de 2016Carmen Colazo, académica y militante feminista, habla sobre cómo la cuestión de género afecta a la calidad de la educación, y cómo el sistema educativo puede deconstruir los estereotipos de género* (más…)
 David Aruquipa - En Bolivia hemos trabajado bastante este tema porque experimentamos un proceso intenso al respecto. Incluso antes de consolidarse el gobierno de Evo Morales, ya atribuíamos al paradigma del vivir bien un carácter filosófico que reconoce el diálogo constante entre el hombre y la naturaleza, pues todos tenemos vida y debemos aprender a vivir en armonía y a reconocer a las formas de vida distintas de la nuestra. En este contexto, la educación para el buen vivir es para mí esta forma de aprendizaje sobre cómo vivir y convivir con el otro, con el distinto. Es aprender a dialogar con la naturaleza. En ese sentido, en la construcción filosófica que se ha realizado para el buen vivir, se prevé el reconocimiento de los pueblos indígenas, de los saberes ancestrales y de nuestra memoria histórica, caminando en el presente a partir del aprendizaje con el pasado, de manera a entender y a vivir un futuro posible.
En ese sentido y en ese aprendizaje, el buen vivir nos plantea el relacionamiento armónico entre seres y comunidades distintos, lo que implica el uso de las palabras intraculturalidad e interculturalidad, las cuales refieren a conocernos entre nosotros, y a después dialogar con pueblos distintos, respetando sus propias características, para luego reconocernos y complementarnos. Ese pensamiento filosófico, cultural e identitario se traduce en una educación que pueda enseñarnos, y por la cual podamos aprender a vivir esa forma de relacionamiento y esos valores. Por eso es muy importante la ley Avelino Siñani e Elizando Pérez (actual Ley de Educación de Bolivia), que es nuestro marco de referencia y plantea que debemos contribuir con la convivencia armónica y equilibrada de los seres humanos con la madre tierra frente a aquellos que quieren hacerle daño, respetando y recuperando las distintas cosmovisiones de nuestras culturas.
¿Qué elementos consideras que debe tener una educación emancipadora? ¿Por qué?
David Aruquipa - En Bolivia hemos trabajado bastante este tema porque experimentamos un proceso intenso al respecto. Incluso antes de consolidarse el gobierno de Evo Morales, ya atribuíamos al paradigma del vivir bien un carácter filosófico que reconoce el diálogo constante entre el hombre y la naturaleza, pues todos tenemos vida y debemos aprender a vivir en armonía y a reconocer a las formas de vida distintas de la nuestra. En este contexto, la educación para el buen vivir es para mí esta forma de aprendizaje sobre cómo vivir y convivir con el otro, con el distinto. Es aprender a dialogar con la naturaleza. En ese sentido, en la construcción filosófica que se ha realizado para el buen vivir, se prevé el reconocimiento de los pueblos indígenas, de los saberes ancestrales y de nuestra memoria histórica, caminando en el presente a partir del aprendizaje con el pasado, de manera a entender y a vivir un futuro posible.
En ese sentido y en ese aprendizaje, el buen vivir nos plantea el relacionamiento armónico entre seres y comunidades distintos, lo que implica el uso de las palabras intraculturalidad e interculturalidad, las cuales refieren a conocernos entre nosotros, y a después dialogar con pueblos distintos, respetando sus propias características, para luego reconocernos y complementarnos. Ese pensamiento filosófico, cultural e identitario se traduce en una educación que pueda enseñarnos, y por la cual podamos aprender a vivir esa forma de relacionamiento y esos valores. Por eso es muy importante la ley Avelino Siñani e Elizando Pérez (actual Ley de Educación de Bolivia), que es nuestro marco de referencia y plantea que debemos contribuir con la convivencia armónica y equilibrada de los seres humanos con la madre tierra frente a aquellos que quieren hacerle daño, respetando y recuperando las distintas cosmovisiones de nuestras culturas.
¿Qué elementos consideras que debe tener una educación emancipadora? ¿Por qué? Aruquipa - Hablando desde Bolivia, donde tenemos 37 pueblos y naciones indígenas, además de las culturas urbanas, entiendo la educación emancipadora como una educación que no debe ser vista como un cuerpo homogéneo, estandarizado y pesado. Cada una de esas 37 culturas, y más las culturas urbanas, tienen sus formas diversas de entenderse y construirse, dialogar y vivir en sus comunidades. Creo que esa educación debe responder a dinámicas y construcciones identitarias diversas. Luchamos por una educación emancipadora teniendo en cuenta esa diversidad y la necesidad de exigir la descolonización y despatriarcalización de los espacios educativos. Pues, hay instituciones que aún refuerzan la idea de que entendamos la vida y la cultura de una manera única, pero creemos que hay que despojarse y descolonizarse de este pensamiento. Debemos nos preguntar cómo nos despojamos de todos estos instrumentos de opresión y homogeneización cultural que nos han hecho daño. En este escenario, realizar una educación emancipadora es tener en cuenta que nuestras relaciones sociales, productivas, identitarias y de sexualidad son diversas.
La educación popular debe atender a sujetos con identidades culturales, subjetividades y perspectivas diversas, como las de mujeres, indígenas, comunidades rurales, jóvenes en situación de retraso escolar, etc. ¿En tu mirada, cómo debe desarrollarse una educación popular que abarque y respete toda esa diversidad, con énfasis en las poblaciones más marginadas y vulneradas?
Aruquipa - Como se plantea en el artículo de Benito Fernández, a partir de la educación popular se puede dar voz a sujetos distintos, garantizando que todas y todos tengan sus propias experiencias de vida y el derecho a sus propios territorios, sean hombres, mujeres, niñas, niños, jóvenes, ancianas/os, o comunidad LGBT, entre otros grupos marginados. Es también una responsabilidad de la educación popular enseñar y estimular la convivencia armónica e interdependiente entre los distintos sujetos, con miras a generar esa posibilidad de diálogo. El modelo educativo emancipador no es neutro y no está acabado, es un espacio dinámico y constante de lucha, debates, construcción, quehacer social y político. Estamos hablando de un modelo educativo que pueda articularse desde las distintas capacidades, las experiencias del diálogo y las denuncias de injusticias desde las poblaciones vulneradas. La educación popular y emancipadora debe posibilitar esas formas de libre cuestionamiento, impulsando un proceso que rompa la hegemonía social y cultural, así como el conocimiento hegemónico que nos ha sido impuesto y que ha impedido el desarrollo de distintos conocimientos, construcciones y procesos pedagógicos que podrían aportar a la democratización del conocimiento. Veo la educación emancipadora desde esas formas sociales de construcción colectiva de conocimiento y proyectos de vida que nos permitan vivir y convivir en el respeto y la diversidad.
¿Cuál es la importancia de la no discriminación, la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad de género, especialmente en lo que toca a la comunidad LGBT, para que se pueda realizar una educación emancipadora y garante de derechos para todas las personas?
Aruquipa - Hay siempre el peligro de transponer una ideología hegemónica colonialista a otra mirada única y hegemónica que sea indígena. Tenemos que estar constantemente preocupados con esa posibilidad, especialmente porque algunas cosmovisiones indígenas presentan tensiones respecto al tema de la equidad de género y de la no discriminación contra la comunidad LGBT, debido a que sus miradas se construyen bajo la relación binaria de hombre y mujer, masculino y femenino. En este contexto, si en el nuevo pensamiento indígena no se incluye a la diversidad sexual y de género, volveremos a caer en sistemas de discriminación y exclusión al otro. Creo que al hablar de una educación emancipadora, estamos hablando de la posibilidad de liberación y descolonización, estamos hablando de la libertad de cada una/uno para vivir según sus propias formas de sexualidad. En ese tema, me gustaría subrayar la importancia del arte, pues nos han impuesto que nuestros cuerpos deben construirse y dialogar de una sola manera, y la descolonización del cuerpo desde el arte nos permite romper con esa mirada hegemónica, y más bien darle a nuestros cuerpos posibilidades de libertad y creatividad. Al hablar de la no discriminación, de la convivencia pacífica y la igualdad de género, específicamente en lo que toca a la comunidad LGBT, hay que tener cuidado con el riesgo de plantear pensamientos únicos que pueden convertirse en hegemónicos y que no permitan la creatividad y el diálogo entre personas y comunidades distintas. La sexualidad y la identidad de género son partes integrantes de las culturas, y por ende se tiene que dialogar también desde ese ámbito.
A su vez, como plantea la UNESCO, es urgente abordar la violencia por homofobia y transfobia en la educación, pues los índices cotidianos de violencia escolar por orientación sexual e identidad de género son evidentes. En todo el mundo, cerca del 80% de la comunidad LGBT ha sufrido violencia en el sistema educativo y, en el caso de las personas trans, casi el 50% deja el sistema educativo por haber sufrido discriminación o violencia por su identidad de género. Esos datos son alarmantes. En Bolivia, recientemente se ha aprobado la Ley de Igualdad de Género, que busca responder a ese proceso histórico de exclusión de las personas transexuales y transgénero, las cuales son discriminadas y segregadas tanto en sus familias, como en el sistema educativo y en el sistema laboral. Casi el 95% de la población trans en nuestro país ejerce la prostitución o el trabajo sexual porque no tiene alternativa. Se puede decir que la prostitución es una forma de opresión y exclusión, y que la opresión del cuerpo se ha ido naturalizando especialmente hacia las mujeres trans, que en su mayoría no han logrado ni siquiera terminar la educación primaria. En este escenario, debemos seguir trabajando y aunando esfuerzos para disminuir estas brechas de acceso a derechos de la población LGBT, y también para superar y prevenir la violencia contra mujeres y personas con identidad de género y orientación sexual diversas, lo que nos impone el sistema patriarcal y machista presente en nuestras escuelas y sociedades.
Hemos observado el crecimiento de políticas regresivas en nuestra región, como por ejemplo en Brasil, donde en más de diez estados, se han adoptado planes de educación que no hacen referencia a la cuestión de género. ¿Cuál es tu opinión sobre este escenario y qué desafíos este panorama representa para la sociedad civil organizada que defiende el derecho a la educación y la igualdad de género?
Aruquipa - Creo que hay una tendencia mundial a retrocesos y a postergar los asuntos relacionados a los derechos humanos como resultado de la actual crisis del capitalismo. Obviamente hay países que están discutiendo y generando estrategias y políticas inclusivas y construidas en base a los derechos humanos, pero de otra parte, hay una fuerte presión por el crecimiento económico de los Estados, desde una mirada desarrollista y extractivista. Desde esa perspectiva, la inversión pública en los derechos humanos y en el enfrentamiento de la discriminación y la violencia de género es una inversión al vacío. En ese contexto, es muy relevante el activismo político por los derechos humanos que muchas de nuestras organizaciones sociales venimos impulsando. Debemos continuar dándole seguimiento a las políticas públicas, resistiendo a los planes y políticas que representen retrocesos en las conquistas históricas de la sociedad civil. La legislación de nuestros países no puede estar ajena al tema de la identidad de género, y la educación no puede estar ajena al tema de la madre tierra y a la pobreza. En ese sentido, debemos fortalecer el diálogo y la articulación entre distintos sectores sociales, con miras a darle seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, desde una mirada integral y que relacione el objetivo de educación de esta agenda con otros objetivos y temas. Apenas el trabajo conjunto entre colectivos de mujeres y feministas, grupos que defienden la diversidad sexual y de género, ambientalistas, entre otros, podrá hacer frente a esos retrocesos y amenazas a los derechos humanos.
¿De qué manera, en tu mirada, se deben diseñar mecanismos de evaluación educativa que promuevan y garanticen una educación para el buen vivir. ¿Por qué?
Aruquipa - En Bolivia, estamos realizando este ejercicio constante de pensar mecanismos adecuados de evaluación, lo que implica en ver la calidad educativa de acuerdo al modelo de educación y desarrollo que plantea un país. En ese sentido nuestra orientación ha enfocado un desarrollo y una educación para el vivir bien, por lo menos a nivel legal, discursivo y político, de acuerdo a nuestra Ley de Educación, la cual está fundamentada en la filosofía que plantea una educación comunitaria, social, para la productividad y para la vida. Debemos tener en cuenta esos elementos en el momento de diseñar y discutir mecanismos de evaluación educativa. Es un reto evaluar los valores subjetivos y cualitativos que se plantean en una educación para el buen vivir, pero los mismos deben estar presentes en el debate sobre la calidad. En una educación para el buen vivir, los aspectos de la vida, el desarrollo y la enseñanza están ligados a nuestras labores educativas cotidianas, que involucran a las familias y comunidades. Este contexto conlleva desafíos, ya que uno no sabe exactamente cuál es la frontera entre el sistema educativo y la sociedad. Así se complejizan los mecanismos de evaluación, pero creo que es un reto importante poder trabajar desde esa mirada en nuestro país.
Es también importante destacar que la elaboración de mecanismos de evaluación que respondan a una educación para el buen vivir es un proceso de construcción constante, que implica un trabajo directo con la sociedad civil y con todas las experiencias que hemos ido acumulando en términos de propuestas de mecanismos e indicadores de evaluación de la calidad educativa, respecto a ese modelo socio comunitario y colectivo que se ha adoptado en ese país.
*Entrevista publicada originalmente en la página "Debate Buena Educación" el 5 de agosto de 2016">
Aruquipa - Hablando desde Bolivia, donde tenemos 37 pueblos y naciones indígenas, además de las culturas urbanas, entiendo la educación emancipadora como una educación que no debe ser vista como un cuerpo homogéneo, estandarizado y pesado. Cada una de esas 37 culturas, y más las culturas urbanas, tienen sus formas diversas de entenderse y construirse, dialogar y vivir en sus comunidades. Creo que esa educación debe responder a dinámicas y construcciones identitarias diversas. Luchamos por una educación emancipadora teniendo en cuenta esa diversidad y la necesidad de exigir la descolonización y despatriarcalización de los espacios educativos. Pues, hay instituciones que aún refuerzan la idea de que entendamos la vida y la cultura de una manera única, pero creemos que hay que despojarse y descolonizarse de este pensamiento. Debemos nos preguntar cómo nos despojamos de todos estos instrumentos de opresión y homogeneización cultural que nos han hecho daño. En este escenario, realizar una educación emancipadora es tener en cuenta que nuestras relaciones sociales, productivas, identitarias y de sexualidad son diversas.
La educación popular debe atender a sujetos con identidades culturales, subjetividades y perspectivas diversas, como las de mujeres, indígenas, comunidades rurales, jóvenes en situación de retraso escolar, etc. ¿En tu mirada, cómo debe desarrollarse una educación popular que abarque y respete toda esa diversidad, con énfasis en las poblaciones más marginadas y vulneradas?
Aruquipa - Como se plantea en el artículo de Benito Fernández, a partir de la educación popular se puede dar voz a sujetos distintos, garantizando que todas y todos tengan sus propias experiencias de vida y el derecho a sus propios territorios, sean hombres, mujeres, niñas, niños, jóvenes, ancianas/os, o comunidad LGBT, entre otros grupos marginados. Es también una responsabilidad de la educación popular enseñar y estimular la convivencia armónica e interdependiente entre los distintos sujetos, con miras a generar esa posibilidad de diálogo. El modelo educativo emancipador no es neutro y no está acabado, es un espacio dinámico y constante de lucha, debates, construcción, quehacer social y político. Estamos hablando de un modelo educativo que pueda articularse desde las distintas capacidades, las experiencias del diálogo y las denuncias de injusticias desde las poblaciones vulneradas. La educación popular y emancipadora debe posibilitar esas formas de libre cuestionamiento, impulsando un proceso que rompa la hegemonía social y cultural, así como el conocimiento hegemónico que nos ha sido impuesto y que ha impedido el desarrollo de distintos conocimientos, construcciones y procesos pedagógicos que podrían aportar a la democratización del conocimiento. Veo la educación emancipadora desde esas formas sociales de construcción colectiva de conocimiento y proyectos de vida que nos permitan vivir y convivir en el respeto y la diversidad.
¿Cuál es la importancia de la no discriminación, la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad de género, especialmente en lo que toca a la comunidad LGBT, para que se pueda realizar una educación emancipadora y garante de derechos para todas las personas?
Aruquipa - Hay siempre el peligro de transponer una ideología hegemónica colonialista a otra mirada única y hegemónica que sea indígena. Tenemos que estar constantemente preocupados con esa posibilidad, especialmente porque algunas cosmovisiones indígenas presentan tensiones respecto al tema de la equidad de género y de la no discriminación contra la comunidad LGBT, debido a que sus miradas se construyen bajo la relación binaria de hombre y mujer, masculino y femenino. En este contexto, si en el nuevo pensamiento indígena no se incluye a la diversidad sexual y de género, volveremos a caer en sistemas de discriminación y exclusión al otro. Creo que al hablar de una educación emancipadora, estamos hablando de la posibilidad de liberación y descolonización, estamos hablando de la libertad de cada una/uno para vivir según sus propias formas de sexualidad. En ese tema, me gustaría subrayar la importancia del arte, pues nos han impuesto que nuestros cuerpos deben construirse y dialogar de una sola manera, y la descolonización del cuerpo desde el arte nos permite romper con esa mirada hegemónica, y más bien darle a nuestros cuerpos posibilidades de libertad y creatividad. Al hablar de la no discriminación, de la convivencia pacífica y la igualdad de género, específicamente en lo que toca a la comunidad LGBT, hay que tener cuidado con el riesgo de plantear pensamientos únicos que pueden convertirse en hegemónicos y que no permitan la creatividad y el diálogo entre personas y comunidades distintas. La sexualidad y la identidad de género son partes integrantes de las culturas, y por ende se tiene que dialogar también desde ese ámbito.
A su vez, como plantea la UNESCO, es urgente abordar la violencia por homofobia y transfobia en la educación, pues los índices cotidianos de violencia escolar por orientación sexual e identidad de género son evidentes. En todo el mundo, cerca del 80% de la comunidad LGBT ha sufrido violencia en el sistema educativo y, en el caso de las personas trans, casi el 50% deja el sistema educativo por haber sufrido discriminación o violencia por su identidad de género. Esos datos son alarmantes. En Bolivia, recientemente se ha aprobado la Ley de Igualdad de Género, que busca responder a ese proceso histórico de exclusión de las personas transexuales y transgénero, las cuales son discriminadas y segregadas tanto en sus familias, como en el sistema educativo y en el sistema laboral. Casi el 95% de la población trans en nuestro país ejerce la prostitución o el trabajo sexual porque no tiene alternativa. Se puede decir que la prostitución es una forma de opresión y exclusión, y que la opresión del cuerpo se ha ido naturalizando especialmente hacia las mujeres trans, que en su mayoría no han logrado ni siquiera terminar la educación primaria. En este escenario, debemos seguir trabajando y aunando esfuerzos para disminuir estas brechas de acceso a derechos de la población LGBT, y también para superar y prevenir la violencia contra mujeres y personas con identidad de género y orientación sexual diversas, lo que nos impone el sistema patriarcal y machista presente en nuestras escuelas y sociedades.
Hemos observado el crecimiento de políticas regresivas en nuestra región, como por ejemplo en Brasil, donde en más de diez estados, se han adoptado planes de educación que no hacen referencia a la cuestión de género. ¿Cuál es tu opinión sobre este escenario y qué desafíos este panorama representa para la sociedad civil organizada que defiende el derecho a la educación y la igualdad de género?
Aruquipa - Creo que hay una tendencia mundial a retrocesos y a postergar los asuntos relacionados a los derechos humanos como resultado de la actual crisis del capitalismo. Obviamente hay países que están discutiendo y generando estrategias y políticas inclusivas y construidas en base a los derechos humanos, pero de otra parte, hay una fuerte presión por el crecimiento económico de los Estados, desde una mirada desarrollista y extractivista. Desde esa perspectiva, la inversión pública en los derechos humanos y en el enfrentamiento de la discriminación y la violencia de género es una inversión al vacío. En ese contexto, es muy relevante el activismo político por los derechos humanos que muchas de nuestras organizaciones sociales venimos impulsando. Debemos continuar dándole seguimiento a las políticas públicas, resistiendo a los planes y políticas que representen retrocesos en las conquistas históricas de la sociedad civil. La legislación de nuestros países no puede estar ajena al tema de la identidad de género, y la educación no puede estar ajena al tema de la madre tierra y a la pobreza. En ese sentido, debemos fortalecer el diálogo y la articulación entre distintos sectores sociales, con miras a darle seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, desde una mirada integral y que relacione el objetivo de educación de esta agenda con otros objetivos y temas. Apenas el trabajo conjunto entre colectivos de mujeres y feministas, grupos que defienden la diversidad sexual y de género, ambientalistas, entre otros, podrá hacer frente a esos retrocesos y amenazas a los derechos humanos.
¿De qué manera, en tu mirada, se deben diseñar mecanismos de evaluación educativa que promuevan y garanticen una educación para el buen vivir. ¿Por qué?
Aruquipa - En Bolivia, estamos realizando este ejercicio constante de pensar mecanismos adecuados de evaluación, lo que implica en ver la calidad educativa de acuerdo al modelo de educación y desarrollo que plantea un país. En ese sentido nuestra orientación ha enfocado un desarrollo y una educación para el vivir bien, por lo menos a nivel legal, discursivo y político, de acuerdo a nuestra Ley de Educación, la cual está fundamentada en la filosofía que plantea una educación comunitaria, social, para la productividad y para la vida. Debemos tener en cuenta esos elementos en el momento de diseñar y discutir mecanismos de evaluación educativa. Es un reto evaluar los valores subjetivos y cualitativos que se plantean en una educación para el buen vivir, pero los mismos deben estar presentes en el debate sobre la calidad. En una educación para el buen vivir, los aspectos de la vida, el desarrollo y la enseñanza están ligados a nuestras labores educativas cotidianas, que involucran a las familias y comunidades. Este contexto conlleva desafíos, ya que uno no sabe exactamente cuál es la frontera entre el sistema educativo y la sociedad. Así se complejizan los mecanismos de evaluación, pero creo que es un reto importante poder trabajar desde esa mirada en nuestro país.
Es también importante destacar que la elaboración de mecanismos de evaluación que respondan a una educación para el buen vivir es un proceso de construcción constante, que implica un trabajo directo con la sociedad civil y con todas las experiencias que hemos ido acumulando en términos de propuestas de mecanismos e indicadores de evaluación de la calidad educativa, respecto a ese modelo socio comunitario y colectivo que se ha adoptado en ese país.
*Entrevista publicada originalmente en la página "Debate Buena Educación" el 5 de agosto de 2016">
“Luchamos por una educación emancipadora desde y en la diversidad”
Entrevistamos a David Aruquipa, de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), quien comparte sus miradas sobre la educación popular, la calidad educativa y el buen vivir* (más…)
Desafiando la neblina epistemológica: el papel de los educadores-activistas
Michael Apple aborda los vínculos de los grupos dominantes con la educación, el lenguaje de “crisis” que utilizan como argumento para impulsar políticas educativas y el rol de las/os educadoras/es (más…)
“La gestión democrática en la educación es clave para fortalecer la democracia”
Para hacer comentarios sobre el derecho a la educación y su relación con la democracia y la ciudadanía, invitamos a una conversación el diputado brasileño por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Ivan Valente (más…)
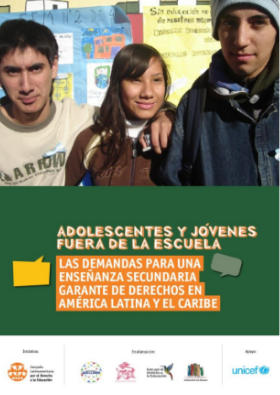
Adolescentes y jóvenes fuera de la escuela – las demandas para una enseñanza secundaria garante de derechos en América Latina y el Caribe
18 de mayo de 2016El documento reflexiona sobre los múltiples factores que hacen que las y los adolescentes y jóvenes abandonen la escuela, y presenta recomendaciones a las autoridades públicas, buscando estimular el debate sobre el tema con la comunidad educativa
Descargar
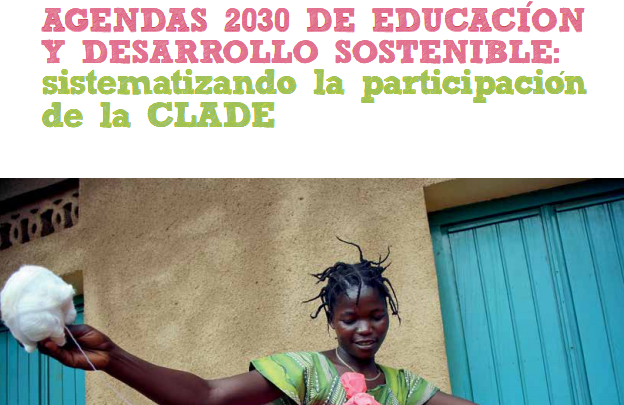
Participación de CLADE en las Agendas 2030 de Educación y Desarrollo Sostenible
18 de marzo de 2016Publicación comparte las experiencias de participación de la Campaña en la elaboración de estos acuerdos. El documento ofrece un importante registro de las estrategias de incidencia que impulsó la red durante las negociaciones de estas dos agendas, con miras a la adopción de objetivos centrados en los derechos humanos
Empieza la implementación de las Agendas 2030 de Educación y Desarrollo Sostenible, haciendo que muchas organizaciones de la sociedad civil mundial estén atentas a los nuevos desafíos que se imponen en el seguimiento de los compromisos asumidos por los Estados. En este marco, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con la Fundación Ayuda en Acción y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), da a conocer el documento Los procesos de negociación de las Agendas 2030 de Educación y Desarrollo Sostenible: sistematizando la participación de la CLADE.
La publicación presenta un registro y análisis de las estrategias de incidencia, comunicación y movilización que la red promovió desde el 2012, durante todo el proceso de elaboración de estos acuerdos, con miras a la aprobación de una agenda de desarrollo sostenible amplia, centrada en el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos y que tuviera un objetivo específico sobre la educación.
La participación de la sociedad civil en distintos espacios de negociación y articulación, en los ámbitos local, nacional e internacional, logró introducir cambios significativos en las propuestas para la educación presentadas a lo largo de los últimos cuatro años. Entre las principales conquistas, están la reafirmación de la educación inclusiva, equitativa y de calidad como un derecho humano fundamental, la adopción del enfoque de educación a lo largo de toda la vida y la valorización docente.
Además, los Estados firmantes se comprometen a ofrecer educación pública y gratuita durante al menos doce años de la educación primaria y secundaria, y a garantizar inversiones en educación del 4 al 6% del PIB, o del 15 al 20% del presupuesto público, además de reconocer el derecho a la participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisión y su relevancia para el cumplimiento de la nueva agenda de desarrollo.
Sin embargo, hasta que se llegara a estos importantes logros, se recorrió un largo camino de alianzas, diálogos y lucha. Toda la red CLADE estuvo involucrada en estos procesos, en alianza con la Campaña Mundial por la Educación (CME), la Internacional de la Educación (IE), el Consejo Internacional para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (ICAE) y otras redes hermanas de distintos continentes, adquiriendo aprendizajes y superando obstáculos que también son detallados en el documento, al lado de comentarios de muchas personas que participaron en las iniciativas.
Retos hacia futuro – Pese a los avances conquistados, la publicación también señala aspectos que no fueron satisfactoriamente incorporados en las Agendas, así como retos hacia futuro. Hacer seguimiento a la implementación de los acuerdos se hace central, desde la actuación intersectorial y la garantía del derecho a la participación de todos y todas, de manera que los esfuerzos por el cumplimiento de derechos tenga lugar en contextos de democracias activas y participativas [descargue aquí la publicación].
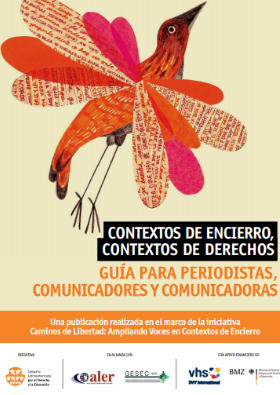
Contextos de Encierro, Contextos de Derechos – Guía para periodistas, comunicadoras y comunicadores
30 de noviembre de 2015La publicación, realizada en alianza con ALER y GESEC, quiere darle visibilidad al tema y ofrecer información relevante a fin de apoyar a las/os profesionales de comunicación en la cobertura de los derechos humanos, y del derecho humano a la educación en particular, en el interior de las cárceles
Descargar
 Peter: Las escuelas tienen el potencial de ser espacios públicos y esta es una elección que la sociedad y todos nosotros debemos pensar y hacer. Creo que lo que ustedes sugieren es un presente donde podemos observar, cada vez más, que el potencial que tienen las escuelas de ser espacios públicos se está debilitando y desgastando porque las escuelas son tratadas como espacios privados, como espacios limitados a ciertas personas, y esto es realmente serio. La escuela es privilegiada, o debería serlo porque es prácticamente la única institución de nuestra sociedad donde todo el mundo asiste.
Es un recurso extraordinario y no lo aprovechamos. Estamos desperdiciando la gran oportunidad de crear lugares de encuentro, donde las personas puedan trabajar colectivamente en proyectos, donde se puedan encontrar y experimentar todo tipo de diferencias, donde se puede practicar la democracia. Por lo tanto, una pregunta realmente fundamental y política es: ¿vamos a tomar este camino donde las escuelas se convierten en espacios privados, en espacios donde las personas compran educación como si fuera una mercadería? ¿O vamos a tomar el otro camino que promueve a las escuelas como espacios esenciales de encuentro, donde los ciudadanos y las ciudadanas pueden trabajar en forma conjunta para abordar sus problemas, necesidades y deseos?
Por lo tanto, aquí aparecen alternativas muy importantes y nuestra posición, basada en el rechazo hacia la agenda neoliberal que reduce todo a relaciones económicas y elecciones individuales, es que debemos optar por reforzar la escuela como un espacio público, un lugar donde crezca lo social y donde se realicen elecciones colectivas. Es una opción y debemos promoverla y recordárselo a la gente. Debemos cuestionar esta idea, cada vez más frecuente sobre todo en el mundo anglosajón, de que las escuelas son simplemente consideradas como lugares donde los padres envían a sus hijos y los gobiernos financian para obtener mayor ganancia de sus inversiones. Creo que esto plantea cuestionamientos importantes sobre las escuelas privadas y también sobre las escuelas religiosas. En nuestro país se está observando un creciente número de escuelas religiosas lideradas por organizaciones religiosas y esto es un tema extremadamente importante.
En este sentido, ¿en qué medida las escuelas públicas y la educación pública pueden presentar alternativas al modelo neoliberal?
Peter: Creo que es muy importante aclarar esta pregunta. Pienso que es obvio que la educación y las escuelas en sí mismas no pueden cambiar la política económica predominante; no pueden ir en contra de la política y la economía. Poseen esa limitación. Pero pueden realizar otras cosas y pueden formar parte de movimientos más grandes.
Michael: En nuestro libro, hablamos de la noción de prácticas pre-figurativas, en otras palabras, una forma de trabajo que procura anticipar un tipo de sociedad muy diferente, sin esperar años y años para que suceda sino tomando acción ahora. Cualquiera sea el sistema en el que uno esté inmerso, ¿de qué forma se pueden desarrollar prácticas con las que aquellos que creemos en la democracia estamos comprometidos? Creemos que construir redes entre las personas que tienen la misma clase de valores es muy importante para alentarnos mutuamente y tomar coraje, para apoyarse. Les daré un ejemplo al respecto.
En Inglaterra, en los últimos tres o cuatro años, hemos visto el surgimiento del movimiento de las escuelas cooperativas. Posee un conjunto explícito de valores vinculados a la cooperación y la solidaridad humana. Si una escuela se convierte en escuela cooperativa, no sólo debe reconocer esos valores sino también vivir de acuerdo a ellos. Entonces, a pesar de que en nuestro país, estamos pasando por momentos difíciles porque hay una tendencia neoliberal, existen algunas escuelas, novecientas hasta el momento, que ya están comenzando a decir: “pertenecemos a un grupo diferente de tradiciones políticas y sociales y deseamos apoyarnos mutuamente en dicho trabajo”.
¿Cuál es la importancia de experimentar la participación en las escuelas? ¿De qué forma las personas jóvenes pueden realmente experimentar e involucrarse en forma participativa y democrática en las escuelas?
Michael: Las personas jóvenes y adultas pueden trabajar en forma conjunta con el fin de alcanzar un ejercicio pleno de la democracia. Me gustaría brindar más ejemplos de la categoría que llamamos el aprendizaje intergeneracional como una democracia vivida. En una escuela en particular, me sorprendió ver cómo las personas jóvenes eran conscientes del hecho de que las personas mayores de su comunidad parecían ser infelices, pero aún tenían dudas. No querían ser condescendientes ni irrespetuosos por lo cual desarrollaron un pequeño proyecto de investigación en el cual entrevistaron a las personas más viejas de la comunidad para saber cuáles eran sus preocupaciones y aspiraciones.
Resultó que muchas de estas personas se sentían solas, muy solas, por lo cual los estudiantes, al advertir esto, no sólo establecieron vínculos más fuertes con las personas mayores sino que desarrollaron, conjuntamente, formas en las que la comunidad podía aunar esfuerzos y brindarles apoyo. Peter y yo solemos citar este tipo de ejemplo en nuestro trabajo. La educación se trata fundamentalmente de un encuentro humano. Se trata definitivamente de la importancia de los derechos. Pero necesitamos más que derechos. Los derechos son fundamentales, pero no son suficientes. Los derechos son para otra cosa, debe contemplarse también el cuidado hacia otras personas.
Hemos observado una considerable tasa de deserción en las escuelas en América Latina y el Caribe, especialmente en las escuelas secundarias y esto se debe a varias razones, la violencia y la discriminación, entre otras. ¿De qué manera las escuelas podrían ayudar a eliminar todo tipo de discriminación y violación de los derechos? ¿Eso forma parte de su rol?
Peter: Consideramos seriamente la idea de la escuela como espacio público y como espacio donde es posible emprender muchos proyectos que respondan a las necesidades y los deseos de la comunidad local y, por ejemplo, aquellos temas que tienen que ver con la violencia y la discriminación pueden ser la base de proyectos en los cuales la escuela puede incorporarse. Por lo tanto, volvemos al concepto de escuela que tenemos. ¿Se trata de un espacio que da la espalda y excluye a la comunidad, abordando sólo su propia reducida agenda? o ¿es un espacio de encuentro, abierto, inclusivo donde las personas pueden trabajar en temas de interés mutuo?, y aquí incluimos a personas de todas las edades. Las mejores escuelas deberían estar abiertas a trabajar en los temas que afrontan los niños y niñas así como las familias y de hecho toda la comunidad.
La escuela no está cumpliendo con su tarea y esto nos lleva a uno de los indicadores mencionados al comienzo, si no desarrolla un plan de estudios radical que sea relevante para la comunidad y los estudiantes. Esto significa desarrollar una pedagogía radical que involucre a personas jóvenes y las trate como protagonistas y no sólo como personas que están esperando que se les transmitan conocimientos. Esto significa crear entornos más atractivos, lugares donde las personas jóvenes, adultas y mayores se sientan a gusto, seguras y motivadas. Por lo cual, creo que una vez que comencemos a desmantelar este modelo tradicional, aún generalizado, de escuela, lanzado en el siglo 19, y a convertirlo en una institución pública vibrante, con vida, que ofrezca infinitas posibilidades, entonces estaremos en condiciones de abordar los temas de violencia y discriminación.
Hemos estado conversando sobre cómo las escuelas pueden basarse en la democracia y la participación, especialmente centrándose en las comunidades locales. ¿Cómo pueden estos debates y experiencias nutrir las políticas nacionales e internacionales?
Peter: Me gustaría alejarme del término “política” y decir : “cuáles son las condiciones requeridas para alcanzar, no sólo la plena realización de la educación como derecho humano, sino de una educación democrática?” Porque no basta con que un gobierno escriba un lindo documento donde se establezca que “queremos que las escuelas sean democráticas”. Creo que si tomamos en serio la idea de desarrollar la educación radical que Michael y yo queremos, tenemos que pensar únicamente en democracia. Tenemos que prestar mucha y permanente atención a alcanzar las condiciones adecuadas. Por un lado, las condiciones son aspectos vinculados al tiempo, al compromiso de muchas personas para que las cosas funcionen, a la clase de apoyo que estos sistemas necesitan, el tipo de educación que necesitamos para los educadores. Es decir, hay mucho trabajo por hacer.
Michael: Les daré un ejemplo que involucra a personas jóvenes liderando para la creación de condiciones que permitan y expresen una voluntad democrática. Esto sucedió en una escuela para personas jóvenes con ciertas necesidades de aprendizaje. Estas personas tenían todo tipo de dificultades para aprender y algunos de estos jóvenes no tenían voz. No podían hablar literalmente. Una vez al año se realiza una revisión formal del trabajo y los avances. En la mayoría de las escuelas esta tarea es liderada y conducida por personas adultas. Se trabaja en pequeños grupos para preparar una presentación sobre lo que han aprendido durante el año y aquellos aspectos que desearían desarrollar a futuro.
No sólo fueron capaces de describir todo lo que habían logrado realizar, sino que fueron capaces de describir con cierta claridad cómo deseaban desarrollarlo. Una pregunta fundamental fue no sólo cómo puedo obtener mejores notas, sino: “¿Cómo puedo tener una buena vida? ¿Qué significa tener una buena vida?” En nuestro país, el sistema educativo no considera que esta sea una pregunta importante. Sin embargo, es la pregunta más importante porque nos lleva a los objetivos del ser humano y a la democracia como forma de alcanzar dichos objetivos en forma colectiva.
Peter: La pregunta que usted hace es qué clase de políticas educativas se requieren. Quizás se debe redefinir no sólo como las condiciones necesarias sino qué tipo de política se requiere en materia educativa. La política debería ser el espacio en el que se discuten cuestionamientos políticos fundamentales, cuestionamientos para los cuales hay respuestas alternativas y a veces opuestas. Preguntas tales como: ¿Para qué sirve la educación? ¿Qué idea tenemos del niño o la niña, del educador, de la escuela? ¿Cuál es la ética y cuáles son los valores?
No podemos tener políticas sin una política democrática donde los ciudadanos y ciudadanos puedan debatir y argumentar dichos cuestionamientos y sus respuestas alternativas- Por supuesto, el neoliberalismo no quiere nada de esto, quiere quitar la política de la educación y reducirla al aspecto práctico, técnico que queda en manos de expertos y administradores con preguntas técnicas como “¿Qué es lo que funciona?”
Actualmente, hay un debate donde se vincula a la juventud con la tecnología, donde algunas personas defienden la idea de que las tecnologías de la información y comunicación hacen que las escuelas no tengan utilidad alguna. En otras palabras, las escuelas físicas han dejado de ser necesarias porque las personas acceden al conocimiento y aprenden a través de internet. ¿Qué opinión tiene sobre la educación y las tecnologías de la información y comunicación?
Peter: Creo que tenemos una posición muy clara al respecto. Poner a las escuelas contra la tecnología es muy peligroso y es una comparación muy superficial. Si uno piensa que las escuelas no tienen grandes funciones sociales y culturales o que la educación consiste en la simple transmisión de datos o hechos, entonces es probable que las escuelas dejen de ser necesarias. Pero Michael y yo estamos en total desacuerdo con esta interpretación de las escuelas y la educación. Creemos que son instituciones complejas y que pueden tener muchas funciones: culturales, sociales, políticas, estéticas, etc. Además, la educación es una práctica de relacionamiento. Se aprende a través de las relaciones, se aprende a través del encuentro. Entonces debemos pensar que necesitamos las escuelas físicas de la misma manera que necesitamos utilizar las nuevas tecnologías en dichas escuelas. Una colega nuestra, la profesora Keri Facer (Profesora de la Universidad de Bristol) ha estudiado muy bien este tema en un libro reciente denominado “Learning Futures: Education, Technology and Social Change” [El futuro del aprendizaje: Educación, Tecnología y Cambio Social].
Esta profesora ha dedicado mucho tiempo a pensar sobre la educación en el futuro y el impacto de las nuevas tecnologías. Pero si bien es consciente del potencial de las nuevas tecnologías, sigue estando totalmente convencida de la importancia fundamental de las escuelas en el futuro. Voy a citar lo que ella dice en su libro: “La razón por la cual creo que es necesario seguir invirtiendo en la escuela como espacio físico e institución local es porque creo que puede ser una de las instituciones más importantes que tenemos para apoyar la construcción de un diálogo democrático sobre el futuro. La escuela física, local, es el lugar donde se promueve el encuentro entre los miembros de la comunidad para que aprendan mutuamente y constituye uno de los espacios públicos que van quedando donde podemos comenzar a construir la solidaridad intergeneracional, el respeto por la diversidad y la capacidad democrática necesaria para asegurar la justicia en el contexto de cambios socio-técnicos. (…) Por lo tanto es hora de defender la idea de la escuela como recurso público y de repensar radicalmente cómo puede evolucionar si debe preparar a las comunidades para que respondan y determinen los cambios socio-técnicos de los próximos años”.
Creo que esto resume la idea de que necesitamos escuelas porque son espacios públicos y los necesitamos para enriquecer y renovar nuestra democracia y por muchas otras razones similares. Debemos utilizar las tecnologías más modernas para que puedan hacerlo de la mejor manera posible pero la tecnología debería complementar, nunca reemplazar, las relaciones y el poder del encuentro.">
Peter: Las escuelas tienen el potencial de ser espacios públicos y esta es una elección que la sociedad y todos nosotros debemos pensar y hacer. Creo que lo que ustedes sugieren es un presente donde podemos observar, cada vez más, que el potencial que tienen las escuelas de ser espacios públicos se está debilitando y desgastando porque las escuelas son tratadas como espacios privados, como espacios limitados a ciertas personas, y esto es realmente serio. La escuela es privilegiada, o debería serlo porque es prácticamente la única institución de nuestra sociedad donde todo el mundo asiste.
Es un recurso extraordinario y no lo aprovechamos. Estamos desperdiciando la gran oportunidad de crear lugares de encuentro, donde las personas puedan trabajar colectivamente en proyectos, donde se puedan encontrar y experimentar todo tipo de diferencias, donde se puede practicar la democracia. Por lo tanto, una pregunta realmente fundamental y política es: ¿vamos a tomar este camino donde las escuelas se convierten en espacios privados, en espacios donde las personas compran educación como si fuera una mercadería? ¿O vamos a tomar el otro camino que promueve a las escuelas como espacios esenciales de encuentro, donde los ciudadanos y las ciudadanas pueden trabajar en forma conjunta para abordar sus problemas, necesidades y deseos?
Por lo tanto, aquí aparecen alternativas muy importantes y nuestra posición, basada en el rechazo hacia la agenda neoliberal que reduce todo a relaciones económicas y elecciones individuales, es que debemos optar por reforzar la escuela como un espacio público, un lugar donde crezca lo social y donde se realicen elecciones colectivas. Es una opción y debemos promoverla y recordárselo a la gente. Debemos cuestionar esta idea, cada vez más frecuente sobre todo en el mundo anglosajón, de que las escuelas son simplemente consideradas como lugares donde los padres envían a sus hijos y los gobiernos financian para obtener mayor ganancia de sus inversiones. Creo que esto plantea cuestionamientos importantes sobre las escuelas privadas y también sobre las escuelas religiosas. En nuestro país se está observando un creciente número de escuelas religiosas lideradas por organizaciones religiosas y esto es un tema extremadamente importante.
En este sentido, ¿en qué medida las escuelas públicas y la educación pública pueden presentar alternativas al modelo neoliberal?
Peter: Creo que es muy importante aclarar esta pregunta. Pienso que es obvio que la educación y las escuelas en sí mismas no pueden cambiar la política económica predominante; no pueden ir en contra de la política y la economía. Poseen esa limitación. Pero pueden realizar otras cosas y pueden formar parte de movimientos más grandes.
Michael: En nuestro libro, hablamos de la noción de prácticas pre-figurativas, en otras palabras, una forma de trabajo que procura anticipar un tipo de sociedad muy diferente, sin esperar años y años para que suceda sino tomando acción ahora. Cualquiera sea el sistema en el que uno esté inmerso, ¿de qué forma se pueden desarrollar prácticas con las que aquellos que creemos en la democracia estamos comprometidos? Creemos que construir redes entre las personas que tienen la misma clase de valores es muy importante para alentarnos mutuamente y tomar coraje, para apoyarse. Les daré un ejemplo al respecto.
En Inglaterra, en los últimos tres o cuatro años, hemos visto el surgimiento del movimiento de las escuelas cooperativas. Posee un conjunto explícito de valores vinculados a la cooperación y la solidaridad humana. Si una escuela se convierte en escuela cooperativa, no sólo debe reconocer esos valores sino también vivir de acuerdo a ellos. Entonces, a pesar de que en nuestro país, estamos pasando por momentos difíciles porque hay una tendencia neoliberal, existen algunas escuelas, novecientas hasta el momento, que ya están comenzando a decir: “pertenecemos a un grupo diferente de tradiciones políticas y sociales y deseamos apoyarnos mutuamente en dicho trabajo”.
¿Cuál es la importancia de experimentar la participación en las escuelas? ¿De qué forma las personas jóvenes pueden realmente experimentar e involucrarse en forma participativa y democrática en las escuelas?
Michael: Las personas jóvenes y adultas pueden trabajar en forma conjunta con el fin de alcanzar un ejercicio pleno de la democracia. Me gustaría brindar más ejemplos de la categoría que llamamos el aprendizaje intergeneracional como una democracia vivida. En una escuela en particular, me sorprendió ver cómo las personas jóvenes eran conscientes del hecho de que las personas mayores de su comunidad parecían ser infelices, pero aún tenían dudas. No querían ser condescendientes ni irrespetuosos por lo cual desarrollaron un pequeño proyecto de investigación en el cual entrevistaron a las personas más viejas de la comunidad para saber cuáles eran sus preocupaciones y aspiraciones.
Resultó que muchas de estas personas se sentían solas, muy solas, por lo cual los estudiantes, al advertir esto, no sólo establecieron vínculos más fuertes con las personas mayores sino que desarrollaron, conjuntamente, formas en las que la comunidad podía aunar esfuerzos y brindarles apoyo. Peter y yo solemos citar este tipo de ejemplo en nuestro trabajo. La educación se trata fundamentalmente de un encuentro humano. Se trata definitivamente de la importancia de los derechos. Pero necesitamos más que derechos. Los derechos son fundamentales, pero no son suficientes. Los derechos son para otra cosa, debe contemplarse también el cuidado hacia otras personas.
Hemos observado una considerable tasa de deserción en las escuelas en América Latina y el Caribe, especialmente en las escuelas secundarias y esto se debe a varias razones, la violencia y la discriminación, entre otras. ¿De qué manera las escuelas podrían ayudar a eliminar todo tipo de discriminación y violación de los derechos? ¿Eso forma parte de su rol?
Peter: Consideramos seriamente la idea de la escuela como espacio público y como espacio donde es posible emprender muchos proyectos que respondan a las necesidades y los deseos de la comunidad local y, por ejemplo, aquellos temas que tienen que ver con la violencia y la discriminación pueden ser la base de proyectos en los cuales la escuela puede incorporarse. Por lo tanto, volvemos al concepto de escuela que tenemos. ¿Se trata de un espacio que da la espalda y excluye a la comunidad, abordando sólo su propia reducida agenda? o ¿es un espacio de encuentro, abierto, inclusivo donde las personas pueden trabajar en temas de interés mutuo?, y aquí incluimos a personas de todas las edades. Las mejores escuelas deberían estar abiertas a trabajar en los temas que afrontan los niños y niñas así como las familias y de hecho toda la comunidad.
La escuela no está cumpliendo con su tarea y esto nos lleva a uno de los indicadores mencionados al comienzo, si no desarrolla un plan de estudios radical que sea relevante para la comunidad y los estudiantes. Esto significa desarrollar una pedagogía radical que involucre a personas jóvenes y las trate como protagonistas y no sólo como personas que están esperando que se les transmitan conocimientos. Esto significa crear entornos más atractivos, lugares donde las personas jóvenes, adultas y mayores se sientan a gusto, seguras y motivadas. Por lo cual, creo que una vez que comencemos a desmantelar este modelo tradicional, aún generalizado, de escuela, lanzado en el siglo 19, y a convertirlo en una institución pública vibrante, con vida, que ofrezca infinitas posibilidades, entonces estaremos en condiciones de abordar los temas de violencia y discriminación.
Hemos estado conversando sobre cómo las escuelas pueden basarse en la democracia y la participación, especialmente centrándose en las comunidades locales. ¿Cómo pueden estos debates y experiencias nutrir las políticas nacionales e internacionales?
Peter: Me gustaría alejarme del término “política” y decir : “cuáles son las condiciones requeridas para alcanzar, no sólo la plena realización de la educación como derecho humano, sino de una educación democrática?” Porque no basta con que un gobierno escriba un lindo documento donde se establezca que “queremos que las escuelas sean democráticas”. Creo que si tomamos en serio la idea de desarrollar la educación radical que Michael y yo queremos, tenemos que pensar únicamente en democracia. Tenemos que prestar mucha y permanente atención a alcanzar las condiciones adecuadas. Por un lado, las condiciones son aspectos vinculados al tiempo, al compromiso de muchas personas para que las cosas funcionen, a la clase de apoyo que estos sistemas necesitan, el tipo de educación que necesitamos para los educadores. Es decir, hay mucho trabajo por hacer.
Michael: Les daré un ejemplo que involucra a personas jóvenes liderando para la creación de condiciones que permitan y expresen una voluntad democrática. Esto sucedió en una escuela para personas jóvenes con ciertas necesidades de aprendizaje. Estas personas tenían todo tipo de dificultades para aprender y algunos de estos jóvenes no tenían voz. No podían hablar literalmente. Una vez al año se realiza una revisión formal del trabajo y los avances. En la mayoría de las escuelas esta tarea es liderada y conducida por personas adultas. Se trabaja en pequeños grupos para preparar una presentación sobre lo que han aprendido durante el año y aquellos aspectos que desearían desarrollar a futuro.
No sólo fueron capaces de describir todo lo que habían logrado realizar, sino que fueron capaces de describir con cierta claridad cómo deseaban desarrollarlo. Una pregunta fundamental fue no sólo cómo puedo obtener mejores notas, sino: “¿Cómo puedo tener una buena vida? ¿Qué significa tener una buena vida?” En nuestro país, el sistema educativo no considera que esta sea una pregunta importante. Sin embargo, es la pregunta más importante porque nos lleva a los objetivos del ser humano y a la democracia como forma de alcanzar dichos objetivos en forma colectiva.
Peter: La pregunta que usted hace es qué clase de políticas educativas se requieren. Quizás se debe redefinir no sólo como las condiciones necesarias sino qué tipo de política se requiere en materia educativa. La política debería ser el espacio en el que se discuten cuestionamientos políticos fundamentales, cuestionamientos para los cuales hay respuestas alternativas y a veces opuestas. Preguntas tales como: ¿Para qué sirve la educación? ¿Qué idea tenemos del niño o la niña, del educador, de la escuela? ¿Cuál es la ética y cuáles son los valores?
No podemos tener políticas sin una política democrática donde los ciudadanos y ciudadanos puedan debatir y argumentar dichos cuestionamientos y sus respuestas alternativas- Por supuesto, el neoliberalismo no quiere nada de esto, quiere quitar la política de la educación y reducirla al aspecto práctico, técnico que queda en manos de expertos y administradores con preguntas técnicas como “¿Qué es lo que funciona?”
Actualmente, hay un debate donde se vincula a la juventud con la tecnología, donde algunas personas defienden la idea de que las tecnologías de la información y comunicación hacen que las escuelas no tengan utilidad alguna. En otras palabras, las escuelas físicas han dejado de ser necesarias porque las personas acceden al conocimiento y aprenden a través de internet. ¿Qué opinión tiene sobre la educación y las tecnologías de la información y comunicación?
Peter: Creo que tenemos una posición muy clara al respecto. Poner a las escuelas contra la tecnología es muy peligroso y es una comparación muy superficial. Si uno piensa que las escuelas no tienen grandes funciones sociales y culturales o que la educación consiste en la simple transmisión de datos o hechos, entonces es probable que las escuelas dejen de ser necesarias. Pero Michael y yo estamos en total desacuerdo con esta interpretación de las escuelas y la educación. Creemos que son instituciones complejas y que pueden tener muchas funciones: culturales, sociales, políticas, estéticas, etc. Además, la educación es una práctica de relacionamiento. Se aprende a través de las relaciones, se aprende a través del encuentro. Entonces debemos pensar que necesitamos las escuelas físicas de la misma manera que necesitamos utilizar las nuevas tecnologías en dichas escuelas. Una colega nuestra, la profesora Keri Facer (Profesora de la Universidad de Bristol) ha estudiado muy bien este tema en un libro reciente denominado “Learning Futures: Education, Technology and Social Change” [El futuro del aprendizaje: Educación, Tecnología y Cambio Social].
Esta profesora ha dedicado mucho tiempo a pensar sobre la educación en el futuro y el impacto de las nuevas tecnologías. Pero si bien es consciente del potencial de las nuevas tecnologías, sigue estando totalmente convencida de la importancia fundamental de las escuelas en el futuro. Voy a citar lo que ella dice en su libro: “La razón por la cual creo que es necesario seguir invirtiendo en la escuela como espacio físico e institución local es porque creo que puede ser una de las instituciones más importantes que tenemos para apoyar la construcción de un diálogo democrático sobre el futuro. La escuela física, local, es el lugar donde se promueve el encuentro entre los miembros de la comunidad para que aprendan mutuamente y constituye uno de los espacios públicos que van quedando donde podemos comenzar a construir la solidaridad intergeneracional, el respeto por la diversidad y la capacidad democrática necesaria para asegurar la justicia en el contexto de cambios socio-técnicos. (…) Por lo tanto es hora de defender la idea de la escuela como recurso público y de repensar radicalmente cómo puede evolucionar si debe preparar a las comunidades para que respondan y determinen los cambios socio-técnicos de los próximos años”.
Creo que esto resume la idea de que necesitamos escuelas porque son espacios públicos y los necesitamos para enriquecer y renovar nuestra democracia y por muchas otras razones similares. Debemos utilizar las tecnologías más modernas para que puedan hacerlo de la mejor manera posible pero la tecnología debería complementar, nunca reemplazar, las relaciones y el poder del encuentro.">
“Defendemos la escuela como espacio público que responda a las necesidades de la comunidad local”
6 de enero de 2015Entrevistamos Peter Moss y Michael Fielding, profesores del Instituto de Educación de la Universidad de Londres y expertos con reconocida trayectoria en el campo de la educación inicial y secundaria (más…)





